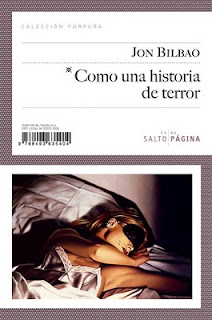Cuatro variables deberían definir la escritura de un artículo como éste: conocimiento, motivación, destinatario y contexto. Empezando por el final, ésta no es una publicación académica pero sí tiene voluntad de rigor y divulgación, de modo que no conviene tomar el asunto a la ligera. El destinatario natural de esta revista es el lector mexicano, aunque pueda leerse en varios formatos en América Latina y en España. Con eso en mente, la motivación de mi texto es la difusión de ciertas obras allá donde no llegan normalmente y, con humildad, pero sin modestia, tras casi una década dedicado al cuento en varias tareas y aunque sólo fuera por los centenares de libros de relatos leídos ―y tantas lagunas, aún así―, creo que puedo compartir aquí mi conocimiento sobre el tema. Pensemos, sin embargo, en una conversación distendida de lector a lector ―de hecho, no muy distinta a las que tuve a menudo con otros colegas escritores y editores durante los seis meses que residí en México―, aunque falten ahora el mezcal y ciertas maldades. Y a partir de ahí trataré de responder a una doble pregunta tan imaginaria como plausible y concreta desde el otro lado de la mesa: ¿qué se ha hecho últimamente en el cuento en España que valga de veras la pena y qué deberíamos leer aquí para saberlo?
Y mi primera consideración tiene que ver con una paradoja que señalo en cuanto me dejan: será que los libros flotan mal, porque resulta casi imposible que crucen el Atlántico, al menos en dirección a América Latina. Paseando por las librerías de la Ciudad de México, Guadalajara o Puebla, me resultaba prácticamente imposible encontrar un solo libro de algún narrador español actual, salvo las cuatro vacas sagradas de siempre. Me cuentan que sucede lo mismo en Bogotá, Buenos Aires, Lima o Santiago de Chile. No hay, pues, verdadera circulación ni trasvase de propuestas entre las dos orillas de nuestro idioma, y la literatura en español permanece estabulada en cada taifa, salvo por los autores latinoamericanos que los grandes grupos editoriales españoles deciden premiar para intentar ampliar su mercado, o los que, gota a gota, calan en un tejido editorial independiente algo más permeable al intercambio literario. La situación se agrava en el campo del relato. En resumen: los mejores libros de cuentos que se han publicado en España en lo que llevamos de este siglo apenas han tenido difusión en México y el resto de América Latina.
El compadre golpea la mesa con el vaso desde el otro lado del idioma e insiste: ¿qué deberíamos leer pues? Tomo aire y le cuento una pequeña historia, de dónde viene el asunto y cómo hemos llegado hasta aquí. El siglo XX dejó algunas vías abiertas en el cuento español, desde el legado de autores como Ignacio Aldecoa, Ana María Matute y muchos otros, hasta el trabajo de maestros que siguieron en la brecha al cambiar de centuria, como Medardo Fraile, Juan Eduardo Zúñiga, Cristina Fernández Cubas, Ramiro Pinilla o Javier Tomeo. La década de los 90 se despidió con los deslumbrantes inicios de carreras literarias ahora consolidadas. Pienso en Eloy Tizón y su proverbial
Velocidad de los jardines (1992); en
El que apaga la luz (1994), de Juan Bonilla; en
El aburrimiento, Lester (1996), del genial Hipólito G. Navarro; en el bello
Frío de vivir (1997), de Carlos Castán; o en los primeros libros de relatos de Quim Monzó, autor en catalán cuyas traducciones al castellano influyeron a varias hornadas de nuevos cuentistas. De todos modos, el cuento español comenzó el siglo XXI como había malvivido en el anterior, siendo el hermano pobre de la novela para editores, medios, crítica y público. Nada que ver con el respeto que se le tiene al género en América Latina o el mundo anglosajón, donde también, toca admitirlo, han surgido cuentistas de mayor talla y proyección universal. Tal vez por la efervescencia en su día de los
blogs literarios españoles dedicados al cuento, que tuvo su punto álgido entre 2006 y 2009 ―y entre los que destacó
El síndrome Chéjov de Miguel Ángel Muñoz―, quizá por algunos premios literarios dedicados al género, como el Ribera del Duero o el Setenil, y desde luego por la aparición, el riesgo y la consolidación de varios sellos independientes que le prestaron especial atención al relato breve en su catálogo, la sensación recurrente de “mala salud de hierro” fue poco a poco dando paso a la que hoy parece una situación más o menos saneada, como mínimo desde un punto de vista editorial: mejores o peores, lo cierto es que hoy se publican muchos libros de cuentos en España y ya no hay lugar para la queja solemne, salvo por el desdén mediático y la pobre recepción general de la crítica.
Ni siquiera en una panorámica tan breve y somera como la de este artículo, inevitablemente subjetivo, ni desde luego tampoco en esa conversación imaginaria de cantina con mi compadre, estaría justificado hablar del cuento español de este siglo sin mencionar la labor de algunas de esas editoriales independientes. La más señera es, desde luego, Páginas de Espuma, volcada casi en exclusiva y de forma militante en el cuento. También Menoscuarto lleva a cabo una tarea sostenida y encomiable, y otros sellos como el prolífico Salto de Página, la rigurosa Pre-Textos, los cazatalentos de Tropo, la valiente Candaya o la incombustible Ediciones del Viento, entre otros, han publicado a algunos de los autores españoles que hoy en día son referencia ineludible en el cuento español. No sería justo, sin embargo, desdeñar aquí a los grandes sellos editoriales, pues entre su vorágine comercial también han apostado por excelentes cuentistas, como es el caso de Fernando Aramburu o la ya mencionada Cristina Fernández Cubas en Tusquets; Ignacio Martínez de Pisón o Adolfo García Ortega en Seix Barral; o Felipe Benítez Reyes y Pedro Zarraluki en Destino, por citar sólo unos pocos. Además de la sólida construcción de esos otros catálogos independientes en torno al cuento, merece la pena detenerse en dos antologías de ambición canónica aparecidas en 2010:
Pequeñas resistencias 5, que Andrés Neuman elaboró para Páginas de Espuma, y
Siglo XXI, a cargo de Fernando Valls y Gemma Pellicer en Menoscuarto. Uno quitaría y añadiría nombres aquí y allá, pero el lector latinoamericano que sienta curiosidad por el cuento español podría empezar a seguir el rastro de la presa por esas dos pistas. Y entre esas huellas se encuentra sin duda la aportación de muchos autores nacidos en América Latina pero que han armado su carrera editorial en España y, con ello, han construido también el cuento español: el propio Andrés Neuman, Clara Obligado, Eduardo Halfon o Fernando Iwasaki son sólo algunos ejemplos.
Mi compadre se impacienta, apura el mezcal invisible y me increpa: “ya, ya con la charla, pero, ¿qué libros?”, y me pide libros
chingones que tendrían que cruzar el charco. Trato de organizar la lista de algún modo para que tenga pies y cabeza, pero también para que nadie corte la mía por olvidarme de demasiados títulos. De manera que, a grandes rasgos, pienso en tres posibles grupos: los narradores natos, los innovadores y los bichos raros. Es por esa voluntad de estilo por donde alcanzo a recordar algo entre tantos libros, y no por temas, escuelas ni paisajes. El gran cuentista José María Merino amonestó en cierta ocasión la “deslocalización” de las historias y los espacios en el cuento español, pero no me parece buena ni mala, sino sólo un síntoma más de nuestro tiempo y una decantación natural de décadas de lecturas cosmopolitas. Lo que en un cuento cuenta de veras es, en todo caso y para quien esto escribe, el fogonazo que ilumina un espacio secreto, el destilado de lo real en el alambique de la ficción o el trazado de una vía tangente. Innovadores, narradores puros o bichos raros, el cuento español es diverso, inclasificable e irregular, pero creo que hay al menos una decena de cuentistas españoles cuya obra va a permanecer viva en las siguientes décadas de este siglo, y en eso se resume todo al final en literatura: en lo que olvidamos pronto y lo que pervive de algún modo en cada acto íntimo de lectura.
Recomendaría a mi impaciente compadre y a cualquier lector latinoamericano que comenzara leyendo a Matute, Fraile, Tomeo, Zúñiga o Cubas, pero si pudiera facturar en una maleta veinte kilos de libros para que se hiciera una idea atinada del cuento español del siglo XXI, empezaría sin dudarlo por Hipólito G. Navarro, bicho raro y luminoso como
El pez volador (2008). Si de luz hablamos, añadiría enseguida
Técnicas de iluminación (2013), de Eloy Tizón, el libro de relatos ―en― español más inspirado de los últimos años. Me arriesgaría en la aduana con la eterna búsqueda de Javier Sáez de Ibarra en
Mirar al agua (2009) y el material inflamable de
La vida ausente (2006), de Ángel Zapata. Para compensar, incluiría a tres narradores puros, como Gonzalo Calcedo, Jon Bilbao y Óscar Esquivias, pero dudaría qué título elegir de cada uno, aunque creo que me decidiría, respectivamente, por
La carga de la brigada ligera (2004),
Como una historia de terror (2008) y
Pampanitos verdes (2010). En una esquina, bien protegidos, colocaría
Museo de la soledad (2000), de Carlos Castán;
Los peces de la amargura (2006), de Fernando Aramburu;
Leche (2013), de Marina Perezagua; y
Ocho centímetros (2015), de Nuria Barrios. Y en la otra, para combatir el dolor, pondría analgésicos del tipo
El camino de la oruga (2003), de Javier Mije;
Llenad la Tierra (2010), de Juan Carlos Márquez;
El mundo de los Cabezas Vacías (2011), de Pedro Ugarte;
Una manada de ñus (2013), de Juan Bonilla;
Mientras nieva sobre el mar (2014), de Pablo Andrés Escapa; y
Hombres felices (2016), de Felipe R. Navarro. No me dejaría unos cuantos libros brillantes sin los que cojearía la maleta, como
El hombre que inventó Manhattan (2004), de Ray Loriga;
Bar de anarquistas (2005), de José María Conget;
Gritar (2007), de Ricardo Menéndez Salmón;
Estancos del Chiado (2009), de Fernando Clemot;
No es fácil ser verde (2009), de Sara Mesa;
Antes de las jirafas (2011), de Matías Candeira;
La piel de los extraños (2012), de Ignacio Ferrando; y
El Claustro Rojo (2014), de Juan Vico. Para romperle la cabeza a quien pretendiera requisarlos, cubriría el conjunto con
Alto voltaje (2004), de Germán Sierra;
El malestar al alcance de todos (2004), de Mercedes Cebrián;
Breve teoría del viaje y el desierto (2011), de Cristian Crusat; y
Los ensimismados (2011), de Paul Viejo. De contrabando irían algunas sustancias extrañas y adictivas como
El deseo de ser alguien en la vida (2007), de Fernando Cañero;
Nosotros, todos nosotros (2008), de Víctor García Antón;
Órbita (2009), de Miguel Serrano Larraz;
Los monos insomnes (2013), de José Óscar López; y
Extinciones (2014), de Alfonso Fernández Burgos. Creo que la maleta ya reventaría a estas alturas, pero para que mi interlocutor imaginario no se quedara con las ganas buscaría hueco y le daría una oportunidad a alguno de los primeros libros de relatos de jóvenes como Aixa De la Cruz, Mariana Torres, Juan Gómez Bárcena, David Aliaga, Raquel Vázquez o Almudena Sánchez. Estoy seguro de que la compañía aérea me hará pagar por exceso de equipaje, y de que camino del aeropuerto olvidaré algún buen libro, como acabo de hacer ahora. Habrá sido el mezcal de mi compadre.
.............................................
Artículo publicado en el n.º 11 de la revista mexicana
Avispero,
octubre de 2016, p. 31. También
disponible en línea.
 Podéis leer de forma gratuita los contenidos de la revista en línea, artículo por artículo en la página de Avispero. En breve se publicará también el PDF completo en formato ISSUU, para que podáis ver la maqueta original o descargar el archivo. Recordad que están disponibles los números anteriores en formato digital y en ISSUU, y que puede seguirse el día a día de las actividades del colectivo en Facebook y Twitter. Si os parecen contenidos útiles o interesantes, no dudéis en difundirlos por las redes y entre vuestros contactos.
Podéis leer de forma gratuita los contenidos de la revista en línea, artículo por artículo en la página de Avispero. En breve se publicará también el PDF completo en formato ISSUU, para que podáis ver la maqueta original o descargar el archivo. Recordad que están disponibles los números anteriores en formato digital y en ISSUU, y que puede seguirse el día a día de las actividades del colectivo en Facebook y Twitter. Si os parecen contenidos útiles o interesantes, no dudéis en difundirlos por las redes y entre vuestros contactos.